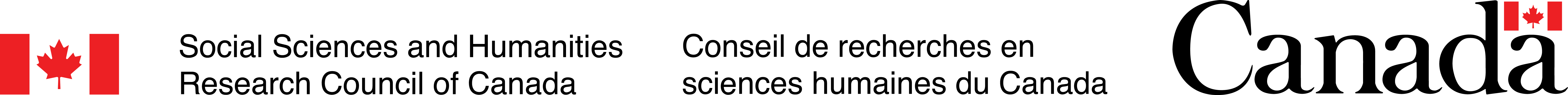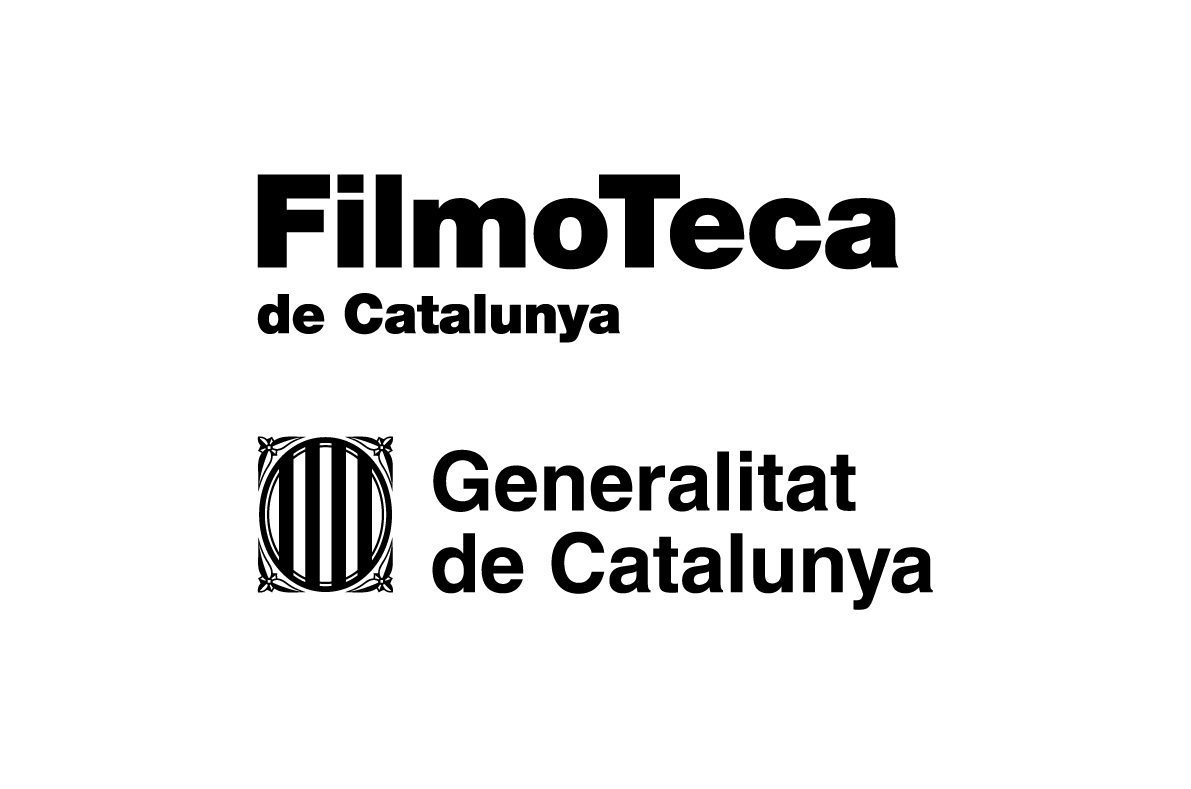Ana Belén del Pozo
A mediados de noviembre de 1936 un grupo de niños dejó Madrid y a sus familias rumbo a Valencia. Eran sólo unos pocos de los miles de niños evacuados por el Gobierno de la República para protegerlos del bombardeo de la ciudad por los franquistas. Entre ellos, sin saber muy bien cómo terminaría este viaje iban tres hermanos –Maruja del Pozo (12 años), Antonia (10 años) y Ángel (8 años)-. Pilar (14 años) era demasiado mayor para unirse a la expedición. Me llamo Ana Belén del Pozo. Ángel es mi padre y todavía puede contar estos hechos y mostrar la fotografía que les hicieron a los tres unos días antes de salir.
Mi padre y sus hermanas se subieron al tren sin saber si volverían a ver a sus padres. Después de varias horas de viaje con muchísimas paradas llegaron a la estación de Utiel, un pueblo a 80 kilómetros de Valencia. Por lo que cuenta, la organización de la acogida de los niños fue bastante caótica y aunque les habían dicho que estarían todos juntos en una casa cuna o albergue lo cierto es que los fueron repartiendo en las casas de los vecinos que con voluntad de colaborar se acercaron a recibirlos al ayuntamiento. Ahora, existen investigaciones que documentan la insalubridad y el hacinamiento de los hospicios que habían sido habilitados como colonias en esa época, así es que puede decirse que tuvieron “suerte” de que no funcionase el plan inicial.
En Utiel los tres hermanos se quedaron en casa de Pedro Zafrilla. Fue un destino provisional pues mi abuelo, Felipe del Pozo, que era proveedor de abastos en el principal mercado de Madrid tenía conocidos en los pueblos de las comarcas hortofrutícolas de Valencia a los que pidió que se hicieran cargo de sus hijos.
Así fue como llegaron a casa de Luis Polit, un comerciante de frutas y verduras de Beniparrell que acogió a los niños. Maruja pronto regresó a Madrid lo que da cuenta de lo improvisada y poco meditada que había sido su salida. Antonia se quedó con los Polit hasta el final de la guerra. De esa época son las cartas que guardan sus hijos y que nunca se enviaron pues debieron ser un borrador o un diario que escribía mi tía para sobrellevar la falta de comunicación con su familia.
Mi padre, pasó por otra casa más, la de Vicente Pascual y Elvira Tarazona, un matrimonio sin hijos de Paiporta que le cuidaron con cariño hasta el final de la contienda y con quien mantuvo muy buena relación. Alejado de la miseria de Madrid no tiene malos recuerdos de ese periodo más que el de no ver a sus padres. Cuenta que estuvo a punto de morir de tétanos y para que se entretuviera durante las semanas que pasó en cama le regalaron una edición de Las mil y una noñes, un libro de más de 700 páginas, sin imágenes, y con un tamaño de letra tan pequeño que hoy en día sería impensable entregar a un niño de apenas 10 años.
En esos cuatro años no fue a la escuela, pero de vez en cuando le daba clase en casa un profesor. Cuando terminó la guerra regresó a Madrid y se matriculó en el Instituto Cardenal Cisneros casi sin haber pasado por la escuela Primaria. La educación no tenía ya nada que ver con el magisterio liberal de la República. En Tercero de Bachillerato dejó la escuela y se incorporó al negocio familiar de venta de frutas.